Desde hace más de dos siglos, desde aquel impulso fervoroso de la Revolución Francesa, se nos ha enseñado a venerar la igualdad como un valor absoluto. Se volvió una palabra sagrada, una consigna, un objetivo moral incuestionable. Pero, siendo honestos, al menos desde mi punto de vista, la mayoría de las veces la igualdad funciona más como un espejismo que como un principio ético.
La única igualdad que debería importarnos —la única que sostiene una democracia— es la igualdad ante la ley. Todo intento de extender esa igualdad a los talentos, las aspiraciones, los temperamentos o incluso a los géneros termina inevitablemente en una deformación. Para que todos “encajemos”, empezando por nuestra educación escolar, se reduce al individuo hasta hacerlo caber en un molde previo, en lugar de ampliar el molde para que quepa la diversidad humana. Cuando la igualdad se vuelve obsesión, deja de ser un ideal liberador: estorba, aplasta, reduce. Y, con el tiempo, asfixia.
Hace casi veinticinco años, durante un campamento en la Semana de Pascua del 2001, aprendí, gracias a mi amigo de entonces, Julien del Castillo, una frase cuyo origen no supo precisar. Él decía haberla leído del subcomandante Marcos, quien a su vez —según él— la había tomado de Salvador Allende. Google no ofrece respuestas concluyentes, pero tampoco importa. La frase decía:
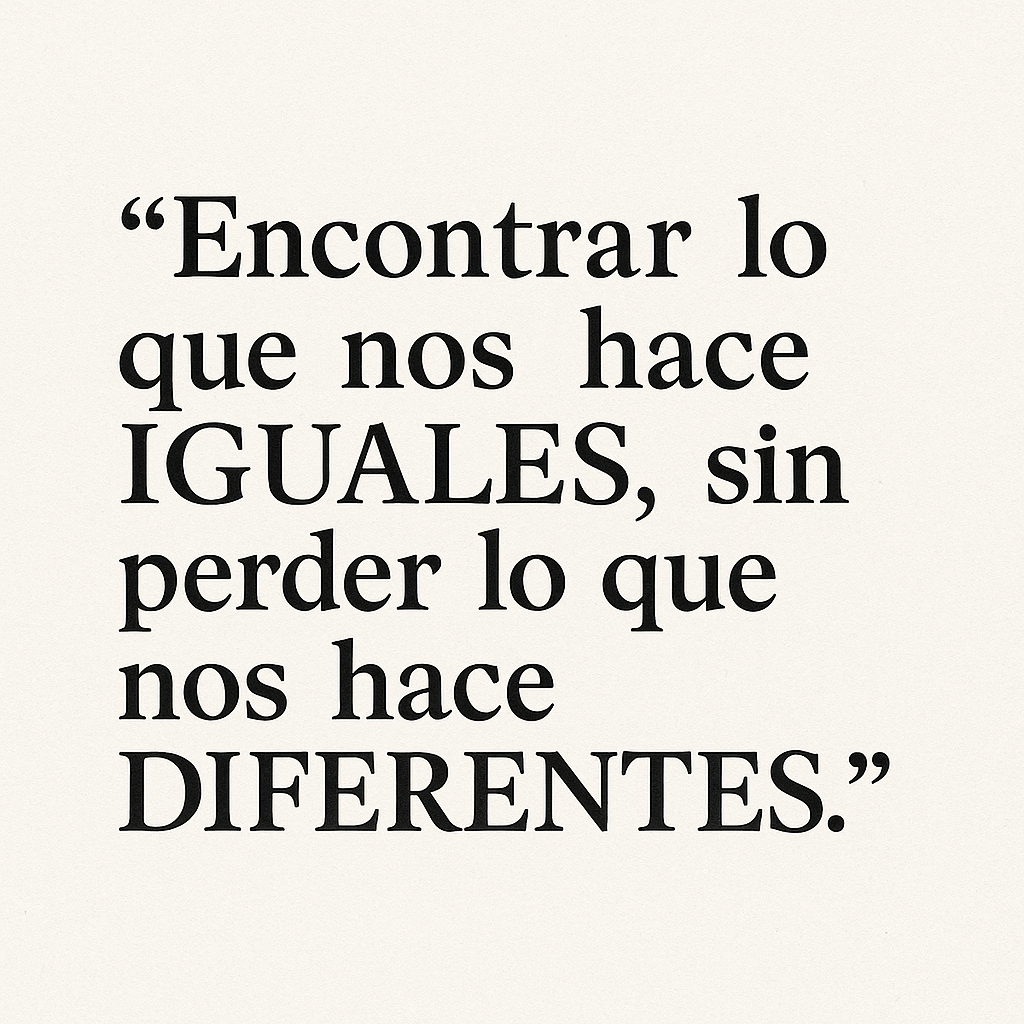
En el momento y con la ayuda de la metáfora de El Principito, en que cada cabeza es un mundo, esta frase se quedó en mí como una buena sentencia dicha con aire de certeza. Pero con el tiempo, ésta se volvió curiosidad y en una gran fascinación a lo auténtico, a lo que es lo que es sin ningún miedo.
Sintetizando puedo decir que aprendí a que: la diferencia no es ninguna amenaza, sino un horizonte; porque a partir de entonces empecé a mirar con atención a quienes pensaban distinto. Tanto de discrepancias superficiales, así como al poco a admirar a las personas que, aun dentro de un mismo grupo, se atrevían a sostener un pensamiento que no encajaba en la masa. Siempre la misma interrogante: ¿por qué?
Aún perdura mi admiración a quién lo hace, pero creo, sobre todo lo hago aún a los jóvenes, porque para ellos la pertenencia es casi una forma de supervivencia, quien revela una diferencia corre un riesgo: puede ser expulsado, ridiculizado, marginado.
Quien piensa distinto sostiene un misterio.
De la masa —de quienes no piensan por sí, sino que repiten el panfleto como un reflejo automático— no hay sorpresa posible: sus respuestas son previsibles, idénticas, intercambiables. La repetición los vuelve transparentes.
Pero quienes verdaderamente piensan llevan siempre una historia detrás. Nada surge de la nada. Pensamos lo que pensamos por la acumulación de todo aquello que nos formó y nos quebró: la familia, el contexto, los golpes tempranos, las heridas que uno aprende a disimular, el amor, el desamor, las buenas lecturas que con los años se vuelven cicatrices en nuestra forma de pensar.
En otras palabras descubrí que admirar la diferencia es un ejercicio de asombro ante la complejidad humana en toda su extensión. Que lo semejante une, sí, pero lo distinto ilumina. Que sólo hay un modo de vivir juntos sin destruirnos: encontrar lo que nos hace iguales sin traicionar ni condenar por lo que nos hace distintos, y aceptar que esas diferencias no sólo son inevitables, sino necesarias.
Las diferencias que nos atraviesan pueden ser infinitas: físicas, sociales, culturales, éticas, étnicas, morales, espirituales, generacionales, lingüísticas, temperamentales, ideológicas, económicas, educativas, afectivas, familiares, religiosas, estéticas, políticas, cognitivas, históricas, sexuales, emocionales, biográficas y creo un gran etc. Pero cada una, lejos de ser una amenaza, es una puerta.
Una forma de entender que el otro no existe para confirmarnos, sino para ampliarnos. Y que sólo cuando dejamos de temer la diferencia empezamos, por fin, a comprenderla.
Pero admirar la diferencia no significa aceptar cualquier conducta bajo el pretexto de la singularidad. No todo lo distinto es valioso, ni todo lo marginal es digno. Hay diferencias que no enriquecen, sino que destruyen: la crueldad, el abuso, el desprecio por el otro, la misoginia, el racismo, la explotación, la violencia envuelta en discursos identitarios. Aceptar la pluralidad humana no implica renunciar al juicio moral, sino ejercerlo con más lucidez. La diversidad es un horizonte; el crimen, un límite. Y parte de madurar consiste en distinguir entre aquello que merece ser escuchado y aquello que sólo puede ser condenado.
La igualdad —entendida como uniformidad— es un timo. Es la negación de ese tejido que nos hace singulares. Nos convence de que somos intercambiables cuando, en realidad, somos irrepetibles incluso en nuestros errores. La diferencia es el mapa que nos permite entender al otro no como adversario, sino como fenómeno.

La igualdad —cuando deja de ser jurídica y quiere ser existencial— nos empobrece. Quita relieve. Y un mundo sin relieve es un mundo donde ya nadie sabe dónde está parado.
La única forma de relacionarnos con los demás es entender antes de juzgar. Y para entender, lo primero que hay que desmontar es la arrogancia de creer que tenemos razón. Nadie “tiene” razón. Lo único que tenemos —si somos afortunados— es nuestra verdad, con sus razones. Y esa verdad no pretende salvar al mundo: apenas aspira a explicarnos a nosotros mismos.
Admirar la diferencia no es un gesto de tolerancia superficial; es un acto de inteligencia profunda. Es aceptar que el otro existe desde una historia que no es la nuestra. Que lo distinto nos invita, nos desplaza, nos agranda. Que el mundo —si ha de ser habitable— necesita menos de consignas y más de curiosidad.
La igualdad nos promete calma, pero la diferencia nos revela. Y quizá, al final, la verdadera libertad consista en no tenerle miedo a esa revelación.

Deja un comentario