Mi padre me lo dijo hace más de treinta años: “Muy pronto llegará el día en que un oficio valga más que un título.” Y ese día, para bien o para mal, ya llegó.
Hubo un tiempo en que tener un título universitario era un símbolo de ascenso social casi garantizado. Hoy, en cambio, empieza a parecer una especie de cartilla de reclutamiento, un documento emitido por el sistema para garantizar que eres apto para integrarte dócilmente a una oficina, cumplir horarios, contestar correos y producir reportes que una inteligencia artificial redacta mejor y sin quejarse. Un título no certifica tanto lo que piensas, sino tu aptitud a funcionar dentro de la maquinaria. El sistema necesita trabajadores previsibles; la licenciatura es el comprobante de ese molde.
Esto no fue un accidente. Fue el triunfo de la narrativa neoliberal, esa que llenó al mundo de “expertos”, “analistas”, “especialistas”, “consultores”, “gerentes de procesos” y demás fauna corporativa, mientras reducía la vida a competencias laborales abstractas. En ese mundo, el oficio —el arte de crear, hacer, resolver y transformar la materia— fue considerado arcaico, poco rentable, casi una distracción. “Estudia para que no termines de plomero o albañil”, nos dijeron y lo creímos.
El resultado es grotesco: generaciones completas incapaces de arreglar una fuga, cambiar una llanta, colgar una repisa o reparar un enchufe. Claro: siempre hay quien sabe hacer algo, pero mi experiencia —tan limitada como es— me da esa percepción. Todo aquello que antes era parte del sentido común fue clasificado como “trabajo menor”. Y en ese desprecio se nos atrofiaron las manos, el criterio, la paciencia y el ingenio. Nos volvimos inútiles, pero con diplomas.
Mientras tanto, la gente sin título —esas personas a quienes el mismo discurso neoliberal les cerró la mayoría de las puertas por “no ofrecer garantías”— tuvo que aprender a resolver porque no tenía más remedio. Allí nació una creatividad feroz, no por romanticismo sino por supervivencia. Cuando el sistema sólo te ofrece precariedad, desarrollas la habilidad de improvisar, negociar, fabricar, inventar, reparar. Sin discursos de innovación, sin metodologías de design thinking, sin cursos de liderazgo. Creas porque, si no, no comes.
Y así surge la ironía perfecta: hoy en día, muchos de quienes no estudiaron licenciatura ganan más dinero que quienes sí entraron al sistema, incluso con mayor control de su tiempo. Mientras un empleado con título llena informes y asiste a juntas interminables, el técnico sin diploma ajusta precios según la urgencia del cliente. Mientras un profesionista asalariado espera un aumento del 3% anual, el carpintero o el electricista pueden conseguirlo en una sola tarde. Y aunque muchos trabajan sin prestaciones ni seguridad social, poseen algo que el sistema no puede otorgar: autonomía.
El neoliberalismo presumió durante décadas su capacidad para medir “empleabilidad” y “productividad”, pero cometió un error cruel: desprestigió los oficios. A los cuales habría que reconocer que su capacidad de hacer de la nada y por sí solos, en su gran mayoría, terminan por no pagar ningún derecho de piso al gobierno por trabajar. Además, el desempleado de las cifras oficiales es casi siempre el licenciado, el profesionista desplazado, el técnico de oficina que comienza a ser sustituido por una IA. En cambio, quien sabe hacer —hacer de verdad— siempre encuentra trabajo, incluso en los bordes del sistema que nunca lo quiso. Esa libertad incómoda es, quizá, la prueba más brutal de todo este modelo.
La llegada de la IA, con su eficiencia despiadada, aceleró el derrumbe. Automatiza justo aquello que el neoliberalismo nos vendió como el futuro: los análisis, las métricas, los diagnósticos, la gestión, la administración, la contaduría, la consultoría. Tareas que durante décadas justificaron sueldos completos ahora pueden ser realizadas por una máquina que no se cansa, no duerme, no tiene familia y por tanto no pide salir temprano.
En cambio, lo que la narrativa neoliberal despreció —los oficios reales— ha comenzado a resurgir, como en la Edad Media surgió la burguesía: desde las manos. La IA no sabe cargar una escalera, ni reparar un boiler, ni ajustar un motor, ni soldar una trabe, ni levantar un muro, ni instalar un panel solar. No puede improvisar frente a una tubería caprichosa ni adivinar, por el sonido, qué parte del coche está fallando. La inteligencia artificial escribe instrucciones; la inteligencia manual salva el día.
Para mí, el gran error del neoliberalismo fue convencernos de querer ser “técnicos”… pero de oficina. Engranes reemplazables para que las empresas generaran ganancias. En vez de convencernos de ser técnicos de los que hacen, de los que resuelven el mundo real: hoy más necesarios, más libres y, muchas veces, más prósperos.
Tal vez lo más brutal —y también lo más divertido— es esto:
la IA no vino a destruir los oficios; vino a exhibir cuán inútiles nos hizo el modelo educativo que los despreciaba.
Y de la forma en que está cambiando el mundo, el futuro no pertenece a quienes tienen títulos colgados en una pared, sino a quienes tienen la capacidad de crear, arreglar y resolver sin pedir permiso.
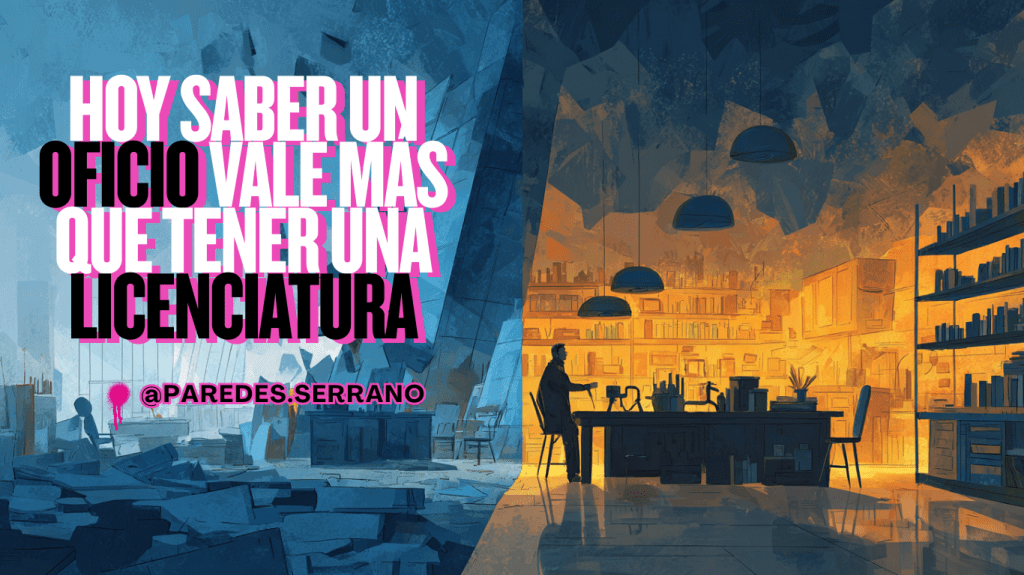
Deja un comentario