El “lamehuevismo” esa inclinación a sobar el ego del poder en lugar de cuestionarlo ,no nació con Morena. Es un vicio antiquísimo, supongo tanto como el ser humano; pero que en la política mexicana se enquistilló durante el priismo más rancio (Echeverría y López Porpillo). Así, debido al precio que pagaba la lealtad el país fue aprendiendo que era mejor quedar bien que decir la verdad; mejor acompañar al presidente que contradecirlo; mejor aplaudir que incomodar. Y esa tradición, lejos de desaparecer, encontró nueva vida en el actual régimen.
Hoy lo vemos en prácticas reconocibles y documentadas: funcionarios que ofrecen elogios públicos a la Presidencia en eventos oficiales, gobernadores que en actos protocolarios agradecen “la guía”, “el liderazgo” o “la visión” del gobierno federal fórmulas vagas, ceremoniales, intercambiables. No son frases escandalosas, sino algo peor: rutinas institucionales. Un lenguaje diseñado no para informar, sino para reafirmar jerarquías. No para gobernar, sino para quedar bien. Morena no inventó esto: lo heredó intacto. La prensa tampoco es ajena a ese reflejo.
La historia del periodismo mexicano está marcada por esta relación desigual, donde el poder manda y el medio asiente. Enrique Serna lo narró con precisión brutal en El vendedor de silencio, su novela sobre Carlos Denegri, el periodista más influyente del México priista, cuyo silencio se vendía al mejor postor. Serna retrató ese universo donde la cortesía forzada, los elogios rituales y el mutismo comprado eran moneda corriente. Y lo perturbador es que, siete décadas después, esas coreografías continúan: no en los mismos personajes, pero sí en las mismas actitudes. Basta revisar cualquier acto oficial para reconocer el patrón. Declaraciones que enfatizan la “confianza absoluta” en las decisiones del Ejecutivo. Comunicadores que repiten sin matices las líneas gubernamentales. Voceros y legisladores que responden a cualquier crítica con reverencias verbales. No son actos extremos ni anecdóticos: son comportamientos normalizados, parte de la liturgia política del país.
El objetivo de los políticos, en general, no es servir a la ciudadanía, sino no quedar mal. El resultado es el mismo de siempre: una clase política que busca aprobación más que resultados, y una parte del ecosistema mediático que se conforma con amplificar —y a veces justificar— la narrativa oficial. El lamehuevismo prospera porque es cómodo, porque evita conflictos, porque convierte el servicio público en un concurso de simpatía. Pero su costo es profundo. Una democracia se deteriora cuando el halago sustituye al escrutinio. Cuando la crítica se ve como deslealtad. Cuando el periodista teme perder acceso. Cuando el funcionario teme molestar. El servilismo no sólo corroe al poder: corroe al país entero. Esa cultura no empezó con Morena, pero hoy se recicla y se reproduce con eficacia. Lo que se prometió como ruptura terminó replicando uno de los peores hábitos del viejo sistema: la necesidad de agradar antes que la obligación de rendir cuentas.
Porque un país no se pierde por criticar demasiado a sus gobernantes. Se pierde cuando quienes deberían cuestionar, prefieren aplaudir.
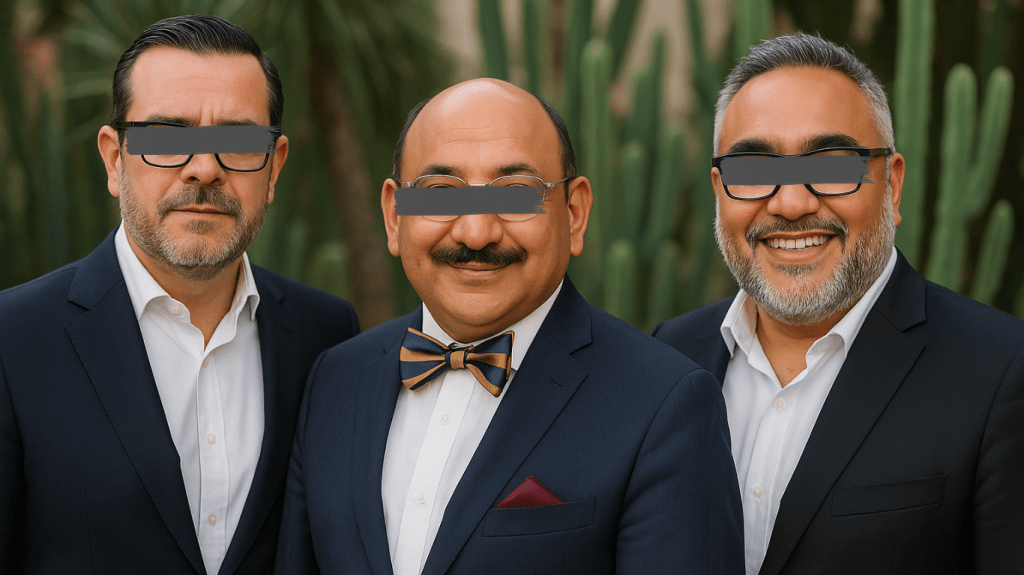
Deja un comentario